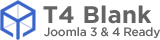Juan Mari Brás
En 1993, Fufi Santori tuvo la inventiva –característica de los grandes del deporte– de instar a los puertorriqueños a renunciar la ciudadanía de Estados Unidos. Para dar el ejemplo, firmó ante notario una declaración dando fe de su renuncia a esa ciudadanía con todos los derechos y privilegios que la misma pudiera conlle-var. Llevó un pleito ante la corte de Estados Unidos en Puerto Rico para reclamar que le aceptaran su renuncia voluntaria. Como era de esperarse, el testaferro yanqui que funge como juez de ese tribunal extra-territorial, Juan Pérez Jiménez, negó la petición.
Como las razones técnicas para la negativa eran basadas en que Fufi no había seguido el procedimiento que establece la ley de Estados Unidos para renunciar la ciudadanía, yo quise dar un paso adelante en el experimento del patriota Santori. Primero, sometí mi plan a discusión en un seminario auspiciado por Causa Común Independentista que se celebró en el Hotel El Faro de Aguadilla en diciembre de 1993. A los efectos de dar cumplimiento a mi experi-mento, me fui a Venezuela en 1994 para hacer la renuncia ante un cónsul de Estados Unidos, tal como lo requiere la ley vigente de ese país. Viajé acompazñado por mi esposa Marta para que ésta –que tiene vocación para la micro-historia– pudiera atestiguar todos los pasos del procedimiento.
La realidad es que yo pude regresar a Puerto Rico, habiendo firmado ante el funcionario norteamericano asignado toda la papelería que se me suministró, enmendada por mí –con el consentimiento de ellos– para hacerla fiel a mis convicciones. Cuando, pasado más de un año, me llegó la certificación de aceptación de la renuncia que había hecho a esa ciudadanía por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, se comentó que ya yo no podía postular ante los tribunales del país por no ser ciudadano de Estados Unidos.
Periodistas de los medios locales en Mayagüez fueron conmigo al tribunal para el próximo señalamiento que tenía en calendario. El juez de sala Camacho Fabre, al ver algún revuelo alrededor, preguntó al alguacil qué ocurría y cuando éste le explicó que eran periodistas esperando para ver si cuando llamaran el caso que yo representaba, él iba a admitir como abogado, éste dijo, en voz alta, díganle que pueden irse tranquilos y decir que no será este juez quien pretenda desaforar a Mari Brás por su acto patriótico. Quedó demostrado que podía seguir ejerciendo la profesión. Luego vino la interrogante de si me vendrían a buscar a mi casa los de inmigración para deportarme del país. Recuerdo que, entre otros periodistas, vino desde San Juan Luis Guardiola, a la sazón reportero del Canal 4, y me entrevistó frente a la estatua de Colón en el centro de Mayagüez.
Al hacerme la pregunta sobre la deportación, le contesté rápi-damente que no podrían deportarme porque la propia ley norte-americana dispone que a los indocumentados deben deportarlos a su lugar de origen. En mi caso, le dije, tendrían que deportarme al barrio Salud de Mayagüez, que es mi lugar de origen. Se acabó el asunto de la posible deportación. Luego doña Miriam Ramírez de Ferrer, que ya para entonces empezaba a destacarse como pitiyan-qui incorregible, fue a la oficina local de la Junta de Elecciones a recusar mi derecho al voto por yo haber renunciado la ciudadanía de Estados Unidos.
El caso fue muy sonado y llegó hasta el Tribunal Superior de San Juan, donde el juez Ángel Hermida dictó una opinión muy enjundiosa, en la que declaraba inconstitucional el requisito de ley de ser ciudadano de Estados Unidos para poder votar en Puerto Rico. Doña Miriam, el gobierno y la Comisión apelaron el caso, el cual finalmente llegó al Tribunal Supremo. Éste se-ñaló una vista pública, en la que mis abogados, encabezados por el compañero Juan Santiago Nieves, hicieron despliegue de sabiduría, patriotismo y audacia. El Tribunal Supremo, tal vez para evitar una apelación al Tribunal Supremo norteamericano, decidió que la ley no era intrínsecamente anti-constitucional, pero al mismo tiempo, haciendo una de esas maniobras judiciales tan acostumbradas por los tribunales apelativos, decidió que debía permitir que yo votara únicamente en mi condición de ciudadano puertorriqueño.
Antes, yo le había pedido al entonces Secretario de Estado, Lic. Baltasar Corrada del Río, que certificara mi condición de ciudadano de Puerto Rico. El funcionario me negó la certificación, alegando que no había tal ciudadanía de Puerto Rico independiente de la de Estados Unidos. Los periodistas aprovecharon una conferencia de prensa del gobernador Pedro Rosselló para preguntarle si él apoyaba la decisión de Corrada. Éste contestó que sí lo apoyaba, y añadió algo que nadie le estaba preguntando, y es que “Puerto Rico no es una nación”.
Naturalmente que esa fue la noticia de aquella conferencia con-vocada con algún otro propósito menudo. De allí surgió un debate muy amplio sobre si somos o no somos una nación. El punto cul-minante de aquel debate fue la convocatoria, por iniciativa de don Ricardo Alegría y con el apoyo del Congreso Nacional Hostosiano y otros grupos y personalidades del país, a La Nación en Marcha, celebrada en ocasión de una conferencia de gobernadores de Estados Unidos efectuada en el Hotel El Conquistador de Fajardo.
Aquella fue la manifestación más numerosa realizada en Puerto Rico por muchos años. Sobre todo, fue una demostración de la unidad patriótica de puertorriqueños de diversas ideologías y filiaciones políticas. El común denominador era la afirmación de que somos una nación. Esa marcha fue el origen de la posterior rectificación histórica del Partido Popular Democrático al afirmar que Puerto Rico sí es una nación. Esa novel postura del PPD, si bien es cierto que le ganó el apoyo circunstancial electoral de muchos independentistas, en menoscabo notable del voto pipio-lo, lo que tiene de importancia histórica es muy superior a los efectos electorales del momento. Ahora los Populares no pueden volver atrás a las posturas oficiales del viejo partido muñocista, que llegó a prohibir no sólo la mención del término nación para describir a Puerto Rico, sino incluso a que se hablara de patria en la tribuna de ese partido.
Y como consecuencia de ese paso, ahora que el PPD se enfrenta al reto de definir sus posturas sobre el status político, les he dado un consejo a sus líderes que, claro está, no me han solicitado. Es éste: no se aferren al reclamo de mantener la ciudadanía americana en el pacto que propiciarán para redefinir las relaciones entre Estados Unidos y Puerto Rico. Eso es una ilusión, tan grande como la de pedir la estadidad, precisamente por ser Puerto Rico una nación y ostentar todos nosotros una ciudadanía nacional.
La alternativa inevitable es: o pacto bilateral entre dos naciones soberanas, o ciudadanía americana para los puertorriqueños que nacerán en el futuro. Porque los ya nacidos, que quieran retener esa ciudadanía, nadie se las puede quitar, según la constitución y las leyes vigentes norteamericanas. Por lo cual, cuando hablan de que la ciudadanía de Estados Unidos es una base inamovible de lo que ellos llaman “nuestra unión permanente con Estados Unidos”, están afirmando un disparate doble. Ni la ciudadanía americana es una condición sacramental e indispensable para los puertorri-queños ni nuestra llamada unión es permanente. Primero porque nada en la vida política y social es permanente. Y segundo, porque hasta el propio Muñoz Marín se opuso a poner el adjetivo de per-manente en el preámbulo de la constitución aprobada en 1952 por la Convención Constituyente. Libérense los Populares de esa coyunda espiritual que les ata al fetichismo de adorar la ciudadanía americana como algo sagrado.
La realidad a que se enfrentan los Populares ahora es que, al haber aceptado el hecho de que Puerto Rico es una nación –que no es más que la comprensión de una verdad social plasmada en siglos de historia que no tiene vuelta atrás– deben aceptar la existencia inde-pendiente de la ciudadanía puertorriqueña, de conformidad con la decisión del Tribunal Supremo. Y al combinar esos dos conceptos, nacionalidad y ciudadanía, tienen que aceptar que la redefinición de nuestras relaciones de pueblo con Estados Unidos no podrá incluir ni la llamada unión permanente ni la proyección de la ciudadanía americana de los puertorriqueños hacia el futuro.
En resumidas cuentas, o sueltan el absurdo culto a la ciudadanía norteamericana como si ésta representara condición indispensable para nuestra sobrevivencia como pueblo, o se resignan a desaparecer como opción política viable y a entregarle el gobierno a la facción más abyecta del anexionismo, integrada por aquellos y aquellas a quienes no les importa renunciar ni a la nacionalidad ni a la ciu-dadanía nuestra. Por lo cual, dirigirían al país a una polarización creciente, tan peligrosa para todos los puertorriqueños.
Cuando se dé nuestra liberación, como debe darse por uno u otro camino, Fufi Santori merecerá un lugar en la historia patria como precursor y fundador de una jornada patriótica que se ha ido convirtiendo en la base del otro Puerto Rico que es tan necesario para salir del dominio extranjero, la dependencia económica y el desquiciamiento social que hunden al país en la desesperanza y el cinismo, hasta que una gran conmoción moral nos saque del inmovilismo a que nos conducen los políticos de oficio.