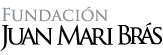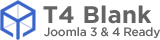En sus orígenes, el Partido Socialista Puertorriqueño, entonces llamado Movimiento Pro Independencia, era esencialmente un grupo heterogéneo de independentistas que, descontentos e insatisfechos con el desarrollo del independentismo puertorriqueño, especialmente en su faceta electoral, decidieron lanzarse a la creación de un verdadero organismo revolucionario que pudiera lograr la independencia de Puerto Rico en forma contundente y definitiva.
Pero ese “grupo” comenzó a multiplicarse asombrosamente. A nivel nacional y mundial el Movimiento Pro Independencia echó tantas raíces, ramas, hojas y frutos que, de árbol que era se vio convertido pronto en bosque. Ya no era un movimiento, así que debió constituirse formalmente en lo que era: un Partido.
Ahora las asambleas del Partido Socialista Puertorriqueño (PSP) no pueden hacerse en el Colegio de Abogados, sino que requieren todo un estadio y las calles circundantes. Como verdadera alternativa política, frente a la descomposición y podredumbre del colonialismo agonizante, levanta hoy, como fenómeno nunca visto en la historia patria, una vasta y organizadísima colectividad socialista, que disciplinada, potente y agresiva, es una verdadera respuesta puertorriqueña y latinoamericana al imperialismo que pretende aplastar a nuestra raza.
Detrás de cada edificio hay un constructor, cerca de cada bosque hay un río. Hay en el Partido un hombre llamado Juan. –Compañero Juan. Digno heredero de la tradición combativa de Betances y Albizu, hombre de hoy, contemporáneo de Fidel y el Che, discípulo privilegiado de Marx, Engels y Lenin, puertorriqueño fervoroso, en él vive y desde él se multiplica aquel grito de libertad que siglos atrás emitieran nuestros antepasados taínos.
¿Pero quién es Juan Mari Brás, de dónde vino? Hoy no nos interesará el Lcdo. Mari Brás, sino que hurgaremos dentro del Compañero Juan, conocido cariñosamente entre los miembros del Partido como Juan Mari. Nos interesará hoy ese hombre que ríe y que canta, y que con sus gestos tranquilos y voz casi tímida ha sido mano importante detrás de la revolución puertorriqueña.
Juan Mari vive hoy en un condominio del área de Río Piedras, en un apartamento modesto, de muebles sencillos y algunos cuadros patrióticos en la pared. Afuera, desde la sala, se ve una vegetación viva y espesa, la cual sin duda lo hará pensar en su querido barrio Salud, de Mayagüez, donde nació hace 48 años.
En Mayagüez cursó estudios elementales y superiores, y desde niño se vio envuelto en la actividad político-patriótica. Al preguntarle sobre las inspiraciones que lo movieron a llevar una vida de sacrificios y lucha por la patria nos contesta que tuvo muchas, pero que la primera y más importante fue la de su padres.
“Por vía del ejemplo de mi padre, que es un independentista fervoroso, saqué mis primeras experiencias de lucha patriótica. Allí mismo, en mi barrio, siendo muy niño conocí a Albizu Campos, ya que mi tío, Emilio Soler, era presidente de la Junta Nacionalista de Mayagüez y vivía frente a casa. También conocí a Muñoz Marín desde muy niño, ya que mi padre era presidente del Partido Popular en Mayagüez.”
Muchas veces, cuando niños, lo que recordamos de una persona importante es un gesto, alguna pose. ¿Qué imágenes de Albizu le traen a usted su niñez?
De Albizu lo que recuerdo con mayor impresión es la gran amabilidad que tenía para con los niños. Cuando llegaba a La Salud todos los muchachos del barrio nos aglutinábamos a su alrededor y él nos cogía en la falda, nos hacía gracias, jugaba con nosotros. Luego, al conocerlo como adulto, comprobé que esa amabilidad era un rasgo característico de su personalidad, y que él no se parecía a ese perfil que de él se ha presentado, como una persona sumamente recia y de personalidad extremadamente fuerte. En cuanto a su acción o mensaje político, recuerdo haberlo escuchado por primera vez en Guánica, un 25 de julio, creo que para el año 34 ó 35, cuando yo tenía apenas 6 ó 7 años de edad. Aunque no puedo precisar la sustancia del mensaje, por lo niño que era, sí dejó una impresión muy permanente en la consciencia mía la figura apostólica de aquel hombre que llamaba al pueblo a la revolución desde la tribuna de la misma playa por donde entraron los yanquis y el mismo día en que se marcaba el aniversario de la invasión.
¿De qué clase social proviene usted, ya que por lo que ha dicho sus parientes estuvieron muy envueltos en la vida pública del país, y de qué modo afectó esto su relación con los niños de su edad o los vecinos en general?
Yo provengo de una familia de la pequeña burguesía mayagüezana. Me crié en un barrio popular. Pobre, como lo es La Salud. Quizás en ese contexto la familia mía era vista como los blanquitos del barrio, porque indudablemente algunos de mis tíos eran los “ricos del barrio”, pero no así mi padre.
¿Entonces no es cierto, como dicen por ahí los que acostumbran buscarle faltas, que usted es dueño de “medio Mayagüez”?
Después de reírse, Juan Mari contesta que, “yo lo único que tengo en Mayagüez es la casa donde nací, la cual heredé de mi madre cuando murió hace cinco años”.
La primera escuela política de Juan Mari fue su propio hogar, su querido barrio Salud. Desde niño se empapó de la problemática puertorriqueña, y ya a los quince años, en 1943, funda el primer capítulo de la Juventud Independentista en la Escuela Superior de Mayagüez. Esta primera vinculación organizativa a la lucha puertorriqueña ha perdurado hasta hoy, pero tuvo sus etapas cada vez más crecientes. La próxima fue la etapa universitaria.
Juan Mari fue uno de los protagonistas principales de la histórica Huelga del 1948, que todavía hoy sigue repercutiendo en los terrenos del campus universitario de Río Piedras.
¿Qué estudiaba usted en la Universidad y qué fue lo que pasó durante la huelga?
Yo estudiaba en la facultad de Ciencias Sociales. Estaba en el cuarto año en 1947 y terminaba en diciembre de ese año. Yo, junto a otros compañeros, fuimos expulsados el 16 de diciembre de 1947, el día que llegó Albizu Campos a Puerto Rico luego de diez años de prisión y destierro en Estados Unidos. Ese día izamos la bandera de Puerto Rico en la torre de la Universidad, y por esa razón se nos expulsó a cuatro líderes estudiantiles.
¿Pero le fabricaron cargos, como se acostumbra hoy, o fueron expulsados por ese mismo motivo?
Sí, porque en aquel entonces la bandera de Puerto Rico no era oficial. La única que se izaba en todos los edificios públicos, era la de Estados Unidos; nosotros bajamos la norteamericana y subimos la puertorriqueña. Luego con motivo de las expulsiones es que se da la Huelga del 1948.
Una vez expulsado, Juan Mari no tuvo otra alternativa que irse a Florida, donde en 1949 obtuvo un Bachillerato en Artes, con especialización en ciencias políticas. De allí se trasladó a Wáshington D.C., donde tardó seis años en graduarse de leyes.
¿Por qué seis años?
Inicié estudios en leyes en Wáshington en el 1949, pero cuando estaba a mediados del segundo año, en 1950, sobrevino la revuelta nacionalista y el ataque a la Casa Blair de parte de Torresola y Collazo. Como consecuencia de eso el FBI persiguió mucho a todos los puertorriqueños que vivían en Wáshington y estábamos identificados con la causa de la independencia. El FBI intervino con las autoridades universitarias de George Washington University para que expulsaran de la universidad al compañero Jorge Luis Landing y a mí. Fuimos expulsados y tuve que volver a los estudios de ciencias políticas, cursando estudios graduados de Ciencias Políticas en otra universidad, la American University.
Después de terminar los cursos de la maestría, opté por entrar a la escuela de Derecho de la misma American University. Pero tuve que entrar al primer año, empezar de nuevo, porque si decía que había estado en la escuela de Derecho no me admitían. Por fin, en el 1954, terminé leyes allí mismo.
¿Y de qué vivía usted mientras estudiaba?
Mientras fui soltero me sostenía principalmente mi padre, que me mandaba una mensualidad, aunque siempre tenía trabajos de jornada parcial.
¿Qué tipos de trabajos?
Trabajé en la carpeta de un hotel, trabajé en el periódico Evening Star metiendo las cómicas dentro del periódico sabatino; también en la biblioteca de la Universidad; y en par de ocasiones en verano, fui a Nueva York donde trabajé también.
¿Qué hizo en Nueva York?
Fue allí donde trabajé en el hotel, pero en otra ocasión trabajé en un come-y-vete como dependiente, detrás de un mostrador sirviendo sandwiches y café. Después de que me casé, en el 1951, conseguí trabajo en el Brookings Institution, una organización de investigaciones sociales, que es muy famosa allá en Wáshington. Allí trabajé de asistente de investigación en el campo de la América Latina. Ellos tenían una publicación mensual que se llamaba Care and Development in U.S. Foreign Policy, donde se recogía toda la actividad diversa que ocurría en el mundo entero, y yo estaba trabajando allí como traductor y redactor para América Latina.
Al igual que Martí, ha vivido usted en “las entrañas del monstruo”. ¿Cuáles son sus impresiones, desde adentro?
Yo viví no solo en “las entrañas del monstruo” sino que viví en una de las etapas más furiosas del monstruo, que fue la del macartismo: en el centro mismo de esta actividad, que era Wáshington. Y precisamente el hecho de que haya coincidido con esa etapa fue muy positivo para mi formación ideológica. Porque en la Brookings Institution donde yo trabajaba, coincidieron una serie de compañeros y compañeras de izquierda, expulsados del gobierno por la represión macartista, y ése fue el círculo de amigos y compañeros de trabajo con quien compartí mis últimos años en Wáshington. Me di cuenta de que no se puede juzgar al pueblo norteamericano por las actitudes del gobierno, las instituciones y las estructuras de poder, sino que dentro del seno de ese pueblo se estaba gestando un movimiento antiimperialista muy serio.
¿Al regresar a Puerto Rico, revalidó inmediatamente?
Sí. Me gradué en junio de 1954 y tomé la reválida el 12 de agosto de ese mismo año, apenas mes y medio después de regresar a Puerto Rico. Aprobé la reválida y tomé juramento como abogado el 23 de septiembre, el día del Grito de Lares de 1954.
Al regresar a Puerto Rico usted volvió a integrarse al Partido Independentista Puertorriqueño (PIP). ¿Cuál había sido su relación con este Partido?
Yo fui fundador del PIP en el 1946, junto con varios dirigentes estudiantiles de la Huelga: Jorge Luis Landing, Juan Noriega Maldonado, Gil de Lamadrid, José B. Tejada. Milité en el PIP y en el 1948 participé activamente en la campaña electoral estando a cargo de propaganda en Mayagüez y de los programas de radio. En el 52 no participé directamente por estar en Estados Unidos pero escribía artículos continuamente para el periódico Vanguardia que publicaba el PIP y para los Radio-periódicos del PIP en Mayagüez y San Juan.
Cuando regresé en el 1954 me establecí en Mayagüez, donde puse bufete por primera vez y me reintegré a la actividad política allí mismo.
¿En qué consistía su militancia?
A los pocos meses de estar aquí me eligieron a la Junta de Directores y pasé a ser una especie de Secretario de Zona (Encargado de Zona) para el área de Mayagüez.
¿Qué incidentes llevaron a su ruptura con el PIP?
En el 1955 pasé a ser miembro, primero, de la Junta de Directores, y después de la Comisión Ejecutiva. En el 56, cuando terminó la campaña electoral en un resultado negativo, en que el PIP bajó 40,000 votos con respecto a lo que había sacado en el 52, iniciamos un proceso de reevaluación de toda la situación, y como resultado de ese suceso se suscitó una discusión ideológica muy intensa en el seno de la dirección del PIP, que culminó en que 7 de los 15 miembros de la comisión ejecutiva renunciáramos a nuestras posiciones de dirección en el 1957.
Luego nos dimos a la tarea de tratar de renovar los enfoques y la ideología del Partido desde la base. La base nuestra era fundamentalmente los comités del PIP de Mayagüez y Río Piedras. Pero la Junta de Directores del PIP decretó la disolución de esos dos comités, lo cual nos dejaba fuera virtualmente del Partido. Entonces empezamos a reunirnos para decidir qué hacer, y esto culminó en que decidimos organizar una nueva entidad de lucha patriótica con el nombre de Movimiento Pro Independencia.
¿Al fundar el MPI, aún tenía su bufete en Mayagüez?
No. En el 57 vine a San Juan a trabajar de asesor legislativo de la minoría en el Capitolio, a tiempo completo. Por tanto quité el bufete. Al renunciar a mis posiciones en el PIP me quedé en el aire y puse un bufete en Río Piedras. Al año entré a trabajar como abogado de la Sociedad de Asistencia Legal, lo que llaman defensor público, en Bayamón. Allí estuve tres años, hasta el sesenta, ya fundado el MPI. Pero llegó un momento en que se hizo incompatible en la práctica tener un trabajo tan intenso como el de defensor público, lo cual no me permitía el tiempo necesario para las actividades políticas. Por tanto renuncié y puse un bufete que mantuve por distintos lugares hasta el año 70, diez años. Así trabajaba parte del tiempo en el bufete y el resto se lo dedicaba al MPI.Fue cuando la crisis de liderato del MPI del 70 que entré como funcionario a tiempo completo en el MPI. Como yo tenía alguna experiencia periodística entré a trabajar como director de CLARIDAD.
¿Y de qué vive usted del 70 hasta hoy?
Del Partido.
Con cuatrocientos dólares no se puede hacer mucho. ¿Cómo se recrea usted, ve televisión?
Muy poca, me falta el tiempo.
Pero de tenerlo, ¿qué programas vería?
Bueno a mi me gusta ver algunos programas musicales, por ejemplo Música en dos tiempos de WIPR es un programa que me gusta mucho. Pero aparte de eso lo único que veía con cierta regularidad eran los noticieros y Cara a cara pero en estos momentos ni eso puedo ver, entre otras razones porque no tengo televisor.
He oído que usted lee un libro al día, ¿es cierto?
Eso no es cierto. Yo trato de leer diariamente y generalmente tengo cuatro o cinco libros a mediados, un día cojo uno y otro día cojo otro. Trato de combinar la lectura de libros políticos, económicos, y revolucionarios, con literatura, que siempre me ha gustado mucho.
¿Cuál fue el último libro que terminó?
Hum, deja ver… la semana pasada terminé de leer los dos libros de la crisis de Watergate, The Final Days y All The President’s Men.
¿Qué tipo de música prefiere?
Me gusta oír la música moderna de todo tipo, la popular de antaño, los tríos y los autores populares de mi tiempo de joven, y me gusta mucho oír, sobre todo para descargar la tensión, a Bach y a Bethoven.
¿Cuál es su poeta favorito?
De la lengua española yo diría que Miguel Hernández, el español. De los puertorriqueños Corretjer es mi favorito entre los vivos; de los desaparecidos me atraen mucho Lloréns y Palés Matos.
¿Practica o practicó alguna vez el deporte?
Bueno, yo hice deporte en algunas ocasiones de mi vida, pero en la actualidad lo más aproximado al deporte que yo practico es dominó.
Usted conoce muy bien a nuestra nación, especialmente ahora, con la campaña electoral, durante la cual está visitando cada rincón, cada barrio. Dígame, ¿por qué es tan hermosa nuestra Isla?
Yo no sé porque será, pero te puedo asegurar que objetivamente, sin apasionamiento, es uno de los países de mayor belleza física, en el paisaje, que yo he visto por todos los lugares, Quizás es porque Puerto Rico tiene la topografía de un microcontinente, o sea, aquí se dan los valles, las llanuras, las montañas, cordilleras, todo lo que tiene un continente está en pequeño en esta Isla. Lo que no es el caso de, digamos, otros países insulares, como Cuba, donde la inmensa mayoría de su territorio es una planicie. Aquí la variedad topográfica es impresionante, y esta misma variedad propicia unas tonalidades de verdes diversos; todas las variedades de verdes que hay en cualquier panorama continental se encuentran aquí en Puerto Rico.
De no haber escogido la vocación de lucha patriótica que ha sido el corte de su vida, ¿cuál hubiera escogido?
No sé, porque yo no puedo visualizarme en otro contexto que no sea el de la lucha patriótica y revolucionaria, pero en términos de oficio, sin dudas mi oficio predilecto es el periodismo. Aunque he ejercido la abogacía por más tiempo que el periodismo, siempre preferí el periodismo.
Yo trabajé como periodista radial y locutor en mi juventud, y trabajé como periodista en la Universidad, en el periódico oficial La Torre donde llegué a ser Jefe de Redacción. También trabajé en Wáshington en la publicación que te mencioné, y después en CLARIDAD. Además de haber fundado dos o tres periódicos por ahí, uno llamado Patria, otro Vanguardia.
Siempre me atrajo mucho este oficio y todavía, si estuviera en mis manos decir a qué podría dedicarme si se resolvieran todos los problemas en que estamos envueltos, sería el periodismo.
¿A qué puertorriqueños admira usted más?
Yo creo que el personaje más completo de nuestra lucha combativa de lucha es Betances, y el líder carismático y de mayor envergadura que ha tenido el país es Albizu Campos. Se puede decir que esos dos, juntos, constituyen el puertorriqueño que más admiro.
¿Por qué lucha por la independencia?
La razón es sencilla: porque soy puertorriqueño, y la independencia es el estado natural de las naciones. Independientemente del curso que siga la historia, de que pueda Puerto Rico entrar en confederaciones o asociaciones con otros pueblos en el futuro, tiene que alcanzar la independencia como base para todo su desarrollo futuro. Porque la independencia es el dominio de un país por su propio pueblo.
En esta entrevista nos ha interesado conocer los aspectos del Compañero Juan que no son públicos. No la hemos traído al presente, en cuanto a datos biográficos se refiere, por ser muy conocida la trayectoria reciente de Juan Mari, y la trayectoria del Partido que dirige. Tampoco elaboramos sobre hechos históricos, como la Huelga del 48, por ser éstos ya parte de la historia de la nación puertorriqueña.
La entrevista, dada la tónica, no pudo terminar sin una pregunta necesaria, tan dolorosa para el entrevistador como para el entrevistado.
Compañero, ¿cómo ha cambiado su vida el asesinato de su hijo? Por primera vez durante la entrevista Juan Mari deja de mirarnos directamente a los ojos. Por primera vez tarda tanto en contestar. Un minuto. Dos minutos. Tres. De pronto, lentamente, una voz ronca contesta:
“La ha cambiado en el sentido de hacer más irreversible el compromiso… y desde luego hace más amargo… mucho más amargo… más amargo el trago que representa ese compromiso…”
Al contestarnos por qué Puerto Rico es tan hermoso, el compañero Juan Mari Brás, antes de opinar, nos advirtió que lo haría objetivamente, sin apasionamiento de ninguna clase. Pero el Compañero Juan no se dio cuenta de que lo que estaba diciendo era imposible. No es posible para un hombre que tanto ama a la patria puertorriqueña verla con ojos objetivos. Cuando la vida de un hombre ha estado completamente dedicada al amor por su patria, cuando un hombre le regala a la patria una vida sin condiciones, cuando este sacrificio llega incluso al dolor de ver su propia sangre derramada, entonces ese hombre ha vivido la consigna del Maestro, La Patria es Valor y Sacrificio, y le está vedada la mirada objetiva de la patria, porque mirar la patria es mirarse el propio alma.
Betances dijo que querer ser libres es comenzar a serlo, Juan Mari Brás, el Compañero Juan nunca ha dejado de ser libre.
CLARIDAD 31 de julio de 1976.