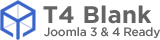Me gustaba ver a mi padre caminar. Era torpe con el movimiento, con las manos, con los pies. Pienso que tenía un cuerpo muy grande y se le salía levemente de control. Era un hombre físicamente pasivo, completamente mental. Y si tenía que usar el cuerpo como herramienta, digamos para algo con lo cual no estuviera habituado, algo que le supusiera algún desafío material aunque fuera ligeramente, se desesperaba, se apresuraba demasiado y terminaba teniendo algún accidente. Abrir un pomo de algo, por ejemplo. Para él, eso suponía actuar en un ámbito del mundo que apenas conocía; ubicarse en una tarea que lo dejaba al descubierto. Abría entonces el pomo bruscamente para culminar la misión con rapidez y evitar poner en evidencia esa pequeña y fútil incapacidad. Esto, sumado al temblor que siempre tuvo en las manos, culminaba muchas veces en contenidos de salsa completamente desparramados, en platos de comida con formas irreconocibles (revoltillo de pancakes, por ejemplo), en corchos rotos, en cristales despedazados en el piso. Así mismo, si tenía que cruzar un charco, como no estaba muy seguro sobre su capacidad para brincarle por encima, o más bien le tenía una especie de fobia a hacer el ridículo, llamar la atención por la causa equivocada, avanzaba a cruzarlo tal cual, sin preámbulos ni análisis, por el mismo medio y pisando con la misma firmeza con que se pisa el suelo seco. Y, por supuesto, se llenaba de fango. Y luego asumía una actitud de total indiferencia a lo acontecido, restándole así todo el peso del absurdo, toda la importancia. Yo, que me arranco los pellejos de las uñas hasta verme la sangre, creo que en esos actos de ligera desesperación radicaba tal vez la única expresión de su ansiedad. Ante su figura tan pública, tan manejada, a mí me gustaba conocer esos rasgos suyos tan pequeños. Como lo del andar. Sus pasos me parecían un poco cortos, inclinaba levemente los pies hacia fuera y eso siempre me pareció cómico porque, al mismo tiempo, se mantenía muy erguido pero siempre con esa reserva, siempre queriendo mirar a otra parte, siempre incómodo con la atención constante que recibía. Queriendo siempre, inútilmente, pasar desapercibido; sufriendo su violenta timidez. Yo lo miraba y pensaba que caminaba como un pingüino. Pero también recuerdo que, cuando murió, quise hacerle un homenaje escrito pero clandestino, escribirle algo sin que nadie supiera que era sobre él. Entonces escribí sobre un tinglar. Porque si bien su caminar era como el de un pingüino, su cuerpo, pesado y lento, mas su recuerdo indeleble del lugar donde nació, eran exactamente los de un tinglar. Sí, mi padre fue una tortuga gigante, un creador de ejércitos humanos, un hombre leal, obsesionado con su lugar en el mundo. Ahora, entre tanto que pienso, creo que en su andar se resumían sus cosas: una sencillez, una obstinación, un sacrificio, una manera de reírse de sí mismo, una fe aplastante. Nunca lo vi sin ese brillo extraordinario en los ojos azules tan hermosos que tenía. Siempre tuvo buen humor pero, con los años, se reía más y más acerca de todo, hasta de las cosas más serias. No hacía un cuento sin atravesar un chiste, un comentario jocoso, sin reírse de sí mismo, de sus tragedias y aventuras. Como cuando éramos pequeñitas mi hermanita Teresa y yo, y él salía a la calle con nosotras. Dondequiera que íbamos, la gente le decía: “Don Juan, paseando a las nietas, ah?” Él entonces se reía a carcajadas, como si fuera la primera vez que escuchaba ese comentario. Un poco nervioso, nos tomaba por los brazos y hombros como si, de repente, necesitáramos ayuda en la dirección de nuestros pasos; desplazando así la tensión de la atención. “No, estas son mis nenas”, decía, y alguna vez añadió: “Es que la vida es larga y pasan muchas cosas”.
Cierta forma de sembrar*
Lo más inconcebible es saber que ha regresado. En las noches, el arenal es un paisaje oscurísimo, silencioso, tratándose de una costa puertorriqueña. Si no fuera por las luces lejanas de los ciertos carros que pasan a esas horas, parecería un mar desierto.
Debe ser uno de los actos de magia más perfectos del mundo cuando, del murmullo de una ola, sale el animal con una certeza inaudita. Ni siquiera los científicos están muy seguros de cómo es exactamente que las tortugas marinas saben regresar a la playa en que nacieron, después de nadar durante años, kilómetros y kilómetros de mar adentro. Algunos estudiosos lo explican diciendo que, “desde el mismo momento de su nacimiento, las tortugas marinas son capaces de leer el campo magnético de su área natal y guardar así su recuerdo indeleble”. Dicen también que el campo magnético de la Tierra cambia a través del globo, teniendo cada región oceánica una marca ligeramente distinta.
El tinglar que alcancé a observar aquella noche, salió de la orilla como en una aparición. Saberle la exactitud instintiva, el grabado perenne de su lugar, fue casi desconcertante. Con su monstruosidad a cuestas, parsimonioso, un poco torpe, se hizo de su espacio en la arena, como si ya lo conociera bien. O como si todas las orillas fueran iguales. En la soledad más absoluta, hizo el esfuerzo de poner sus huevos. Luego se recompuso y los resguardó un poco antes de abandonarlos y dirigirse con el mismo sigilo, con la misma lentitud y su seguridad tajante, de regreso hacia el mar.
Quisiera conocer la radiografía del campo magnético de este tramo de agua que nos circunda; así como la fórmula exacta del milagro para que existan, por las profundidades de esos mares infinitos, ciertos animales extraños, todavía dispuestos a sembrar sus semillas en este pequeñísimo corazón.
* Este trabajo se publicó originalmente en el periódico El Nuevo Día, en la columna Buscapié.